DE LA OPINOLOGÍA
DE LA OPINOLOGÍA
Umberto Eco llama «el
insipiente del pueblo» al idiota que gusta de hacer el ridículo con tal de
ganarse algo a cambio. Antes «era aquel individuo que, poco dotado por la madre
naturaleza tanto en sentido físico como intelectual, frecuentaba la taberna del
pueblo, donde sus crueles paisanos le pagaban la bebida para que se
emborrachara y se comportara de forma impropia y vergonzosa»[1].
Cada colegio, cada salón de clases tiene su propio insipiente. Y éste no es del
todo inconsciente del papel que desempeña; aun así, acepta el juego. Yo
recuerdo a uno que nos pedía que le diéramos golpes directos para demostrar su
capacidad de resistencia y que, además, parecía gustarle que le recordáramos lo
feo que era. Ahora él es filósofo, poeta de ocasión, actor de teatro, por sobre
todo: elocuente opinólogo.
Y es que el
insipiente ha desarrollado mecanismos mucho más sofisticados y ha superado su
papel de hazmerreír: ya no espera sólo que le paguen la bebida o algunas
monedas, ahora puede aspirar a algo tan «noble» como el mero reconocimiento.
Nada más, nada menos. Reconocimiento, un poco de atención, un micrófono o una
cámara, un auditorio que le atienda. Y no sólo se baja el pantalón o baila
encima de una mesa, también asume papeles en los talk show (como en la década amarillenta del fujimorismo), expone
su vida íntima en los reality, y,
para evidenciar la sofisticación que ha alcanzado, escribe en los diarios, publica
novelas o plaquetas de poesía, lanza su canal en YouTube, organiza su banda de
punk o de pachanga, dirige su propio grupo de teatro, hace de panelista en
televisión o se arroga el título de intelectual o filósofo. Éstos, más
propiamente hablando, son los opinólogos. Para serlo no es necesario haber
leído más que algún blog. Basta con ver tutoriales, compartir memes. El
insipiente, en su versión de opinólogo, se arma de algunas llamativas palabras:
«posmodernidad», «dispositivo», «discurso», «hegemonía»; memoriza algunos
apellidos (de preferencia que aparenten ser difíciles de pronunciar):
Heidegger, Wittgenstein, Foucault, Nietzsche, Bourdieu. La tiene más fácil si funge
de filósofo. Armado con todo esto sale a hablar sobre cualquier tema, sin
excepción. Puede desenvolverse cómodamente en temas diversos, desde política
hasta arte. Hace combinaciones de tipo: «el discurso posmoderno», «los
dispositivos hegemónicos». Habla mucho, hasta impresiona; no dice nada. Pero no
está satisfecho con impresionar a unos pocos. Busca editoriales que publiquen
sus libros (como en Cusco lo artesanal y la fotocopia están más al alcance de
la mano, se conforma con esto), organiza ponencias, charlas, prepara performances, escribe, dirige e
interpreta sus propias obras teatrales. Hace arte contemporáneo, tiene ideas
posmodernas, es músico experimental, actor de laboratorio. ¿De veras creemos
que en Cusco se debe apoyar a este «artista», a este «filósofo», a este «insipiente
moderno de la aldea global»[2]?
¿Hace bien la Casa de la Cultura de San Bernardo o el Teatro Municipal en
abrirles espacio indiscriminadamente? Porque en una sociedad como la nuestra es
muy fácil confundir al insipiente con un noble representante del arte y, a sus
«innovaciones», sus ejercicios mediocres, con cultura que hay que apoyar. No
nos damos cuenta del daño tremendo que nos hace la falta de control de calidad
y la ausencia de crítica. A los opinólogos e insipientes en general, no habría
que darles demasiada atención si no fuera porque su mediocridad intelectual
contrasta con su ambición de público y de seguidores. En la UNSAAC, insipientes
que han aprendido algunos conceptos extraídos del marxismo-leninismo pretenden
educar en la filosofía dentro de la universidad y fuera de ella (triste sociedad
cusqueña en donde cualquiera puede hacer de periodista y de educador). Y en el campo
cultural y artístico de nuestra sociedad, insipientes de todo nivel salen a
estrenar ‒por poner algunos ejemplos‒ su teatro-ritual-experimental, con tal
ingenuidad que causarían la risa displicente de un Grotowski; o estrenan Un tranvía llamado deseo, con actores
que causan lástima y no precisamente por las cuitas de los personajes; o
presentan Antígona de Sófocles, con
tan mala actuación y dirección que la obra asume el concepto de tragedia pero en su otra acepción. No
podemos esperar autocrítica de un insipiente; mucho menos responsabilidad. Nuestros teatreros son como sindicatos unidos por
(en) la complacencia mutua. Se bastan a sí mismos para admirarse y felicitarse
y hay que pedirles permiso si se osa querer hacer teatro por cuenta propia. Y
esa complacencia se traduce en el ego que cada uno de sus representantes tiene
y que es más grande que su noción de responsabilidad. Si no hay autocrítica en
ellos y no hay control de calidad en sus obras (por no decir ocurrencias o experimentos desafortunados), ¿qué esperamos? Pero nuestros
insipientes (mal o peor, por ego o por plata) están asumiendo el rol que
nuestro sistema educativo se niega a desempeñar. Los insipientes del Cusco le
hacen la tarea a los «especialistas en educación». Si ellos no hacen arte, ¿qué
arte quedaría en Cusco? Si los opinólogos dejan de buscar atención mediática,
¿qué opinión pública queda? Si el insipiente de mi salón de clases, el que hoy
posa como filósofo, no sale a enseñar filosofía, ¿quién lo hará? ¿Qué quedará
de la filosofía en Cusco, si es que aún hay algo de ella?
Per Se



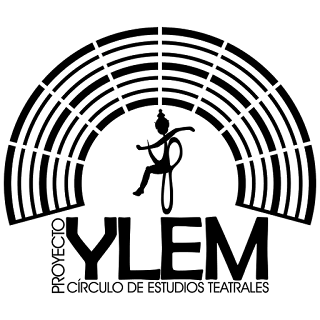
Comentarios
Publicar un comentario